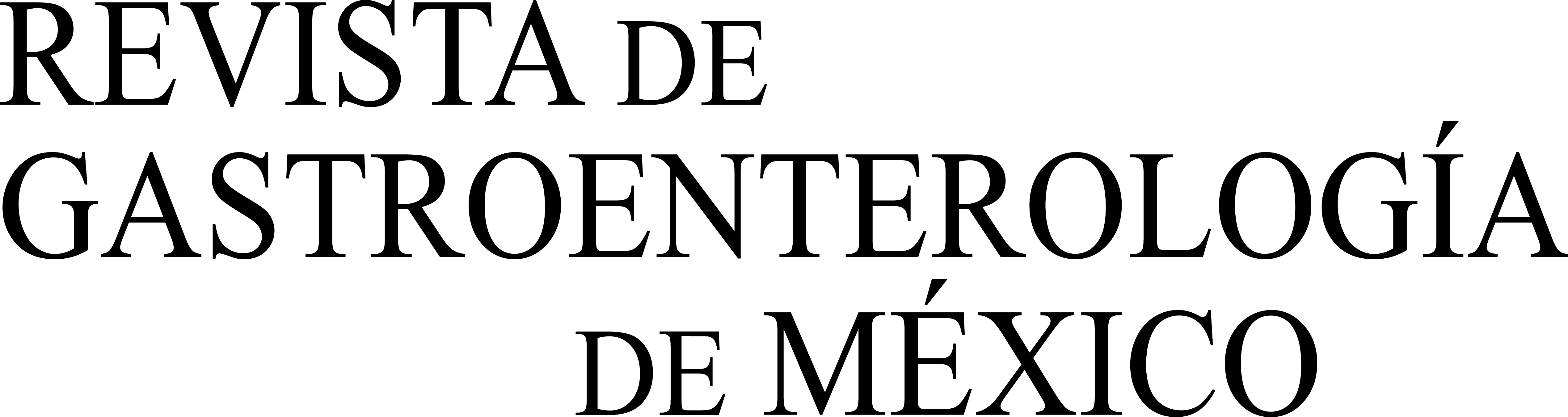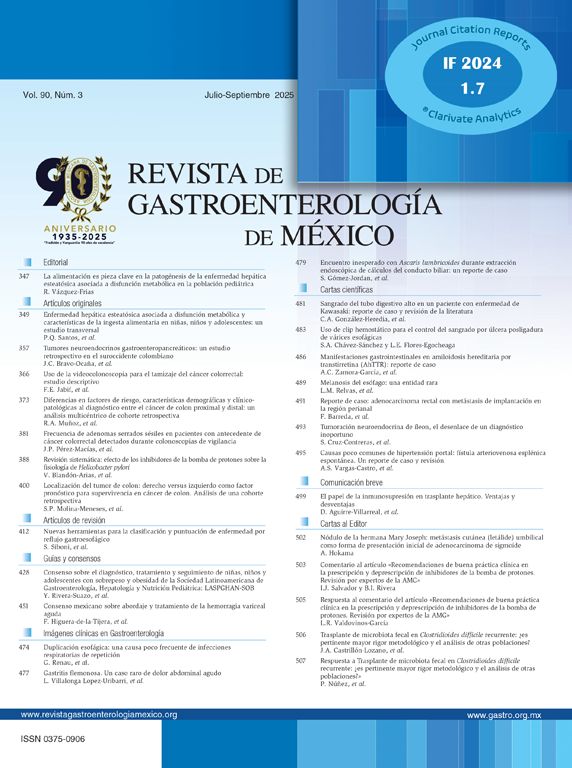En las últimas décadas, el consumo de alcohol se ha mantenido en niveles perjudiciales, tanto a nivel mundial como en América Latina1. El consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, discapacidad y muerte prematura1,2. Adicionalmente, la enfermedad hepática asociada al alcohol (EHA) representa actualmente la principal causa de cirrosis en Latinoamérica, siendo la etiología predominante en países como Argentina, Brasil, Chile, México y Perú3. En México, cerca del 50% de los casos de cirrosis se atribuyen al consumo crónico de alcohol4. De forma similar, en Estados Unidos se ha observado un aumento en la prevalencia del 36% y en la mortalidad del 79% entre los años 2000 y 2021, respectivamente5.
En este contexto, el estudio realizado por Pérez-Hernández et al.6 adquiere particular relevancia, en el cual se describe una cohorte retrospectiva de 192 pacientes hospitalizados por cirrosis por EHA descompensada en un hospital de referencia en México. Su objetivo fue evaluar los patrones de consumo de alcohol y tasas de mortalidad, con especial énfasis en las diferencias entre mujeres y hombres. Entre los hallazgos más llamativos del estudio se encuentra la mayor mortalidad observada en mujeres hospitalizadas por cirrosis secundaria a EHA, con un 61.9%, frente al 38.9% en hombres. Además, la edad promedio de sobrevida fue significativamente menor en mujeres (33.8años) en comparación con los hombres (37.0años). Esto resulta aún más significativo considerando que las mujeres reportaron una edad de inicio del consumo de alcohol más tardía (18 vs. 16.5años), así como un período de consumo más corto (24.5 vs. 30años) y en cantidades significativamente menores (140 vs. 275gramos al día en consumo excesivo y 196 vs. 320gramos por ocasión en consumo en atracones [binge-drinking]). Si bien se observó que la edad es un factor de mortalidad para ambos sexos, es aún menos protector en mujeres.
Tradicionalmente, la EHA se ha relacionado principalmente al sexo masculino7. No obstante, en las últimas décadas se ha observado un aumento en la incidencia de trastorno por consumo de alcohol en las mujeres, y una mayor carga de complicaciones y mortalidad por cirrosis asociada al alcohol en la población femenina1. Los hallazgos de este estudio ponen en evidencia la mayor susceptibilidad biológica de las mujeres al daño hepático inducido por alcohol. En efecto, una revisión sistemática de nueve estudios que incluyó 2,629,272 participantes con 5,505 casos de cirrosis evidenció que el consumo de una bebida alcohólica diaria, en comparación con la abstinencia a largo plazo, mostró un mayor riesgo de cirrosis en mujeres, pero no en hombres8. Además, el riesgo para las mujeres fue consistentemente mayor en comparación con los hombres. Por ejemplo, consumir ≥5bebidas alcohólicas al día se asoció con un incremento sustancial del riesgo relativo (RR) de 12.44 (IC95%: 6.65-23.27) para 5-6 bebidas en mujeres, mientras que el RR para la misma cantidad de bebidas alcohólicas fue de solo 3.80 (IC95%: 0.85-17.02) en hombres8.
La literatura ha documentado múltiples mecanismos fisiopatológicos que podrían explicar esta diferencia. Por ejemplo, se ha evidenciado una menor actividad de alcohol deshidrogenasa gástrica en mujeres, lo que limita el metabolismo presistémico del etanol y aumenta las concentraciones plasmáticas tras una ingesta similar9. Además, la menor masa corporal y mayor proporción de tejido adiposo en mujeres produce un menor volumen de distribución para el alcohol, incrementando la injuria celular10. También se ha postulado que las hormonas sexuales femeninas, en particular el estrógeno, pueden potenciar el estrés oxidativo, modular la transcripción génica y alterar la función mitocondrial, exacerbando la lesión hepática por etanol11,12. A nivel inmunológico, las mujeres muestran una mayor respuesta inflamatoria frente a los patrones moleculares derivados de la microbiota intestinal (PAMP) en presencia de disbiosis inducida por alcohol, lo que amplifica la activación de células de Kupffer y la liberación de citoquinas proinflamatorias13.
Aunque el estudio de Pérez-Hernández et al.6 otorga información relevante desde el punto de vista epidemiológico, existen varios puntos a destacar. El primer aspecto es la cuantificación del consumo de alcohol, ya que el autorreporte está sujeto a un riesgo de subestimación por el estigma asociado al consumo de alcohol, así como a sesgos de recuerdo y al efecto del abandono por enfermedad (pacientes que disminuyen el consumo de alcohol debido a enfermedad hepática avanzada)14. De hecho, la subestimación del consumo de alcohol puede alcanzar el 10% de los participantes inscritos en ensayos clínicos y superar el 55% de los pacientes en la práctica clínica habitual15. Por lo tanto, futuros estudios deberían incorporar herramientas adicionales para objetivar de mejor manera los distintos niveles de consumo de alcohol entre hombres y mujeres, incluyendo cuestionarios como el Timeline Followback y el Lifetime Drinking History, así como el uso de biomarcadores objetivos como el fosfatidiletanol14.
Adicionalmente, es necesario mirar en detalle las causas específicas de hospitalización en esta cohorte, ya que cuadros como la hepatitis asociada al alcohol presentan una mortalidad mayor que la cirrosis por EHA descompensada, llegando a supervivencias cercanas al 50% a los 6meses en episodios graves. Así mismo, es importante revisar las estrategias terapéuticas empleadas en todos los pacientes, ya que la malnutrición, el desarrollo de infecciones y la falla de órganos pueden condicionar una mayor mortalidad en fenotipos de EHA graves, y particularmente en la hepatitis asociada al alcohol16. Cabe mencionar también que si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los puntajes de Child-Pugh o del Model For End-Stage Liver Disease (MELD) entre sexos al momento del ingreso, solo en las mujeres el MELD resultó predictor independiente de mortalidad. Siendo el MELD uno de los principales predictores de mortalidad, esto podría reflejar un tamaño muestral insuficiente o la presencia de variables confundentes en los modelos.
Finalmente, cabe destacar que el presente estudio se alinea con datos previos que evidencian un aumento sostenido del trastorno por consumo de alcohol en mujeres a nivel global. En Estados Unidos, el incremento del consumo excesivo de alcohol fue del 80% en mujeres entre 2001-2003 y 2012-2013, en comparación con solo un 30% en hombres17. En México, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016 reveló un aumento significativo en el consumo excesivo y regular de alcohol en mujeres, particularmente en los grupos etarios más jóvenes. Este cambio epidemiológico conlleva importantes implicaciones para la salud pública. En particular, el reconocimiento de que las mujeres no solo consumen más alcohol, sino que presentan una mayor vulnerabilidad biológica al daño hepático, debe impulsar a los sistemas de salud a desarrollar políticas públicas específicas para reducir el consumo de alcohol, así como estrategias de prevención, detección precoz y tratamiento de la EHA.
Conflicto de interesesLos autores no declaran conflicto de intereses.