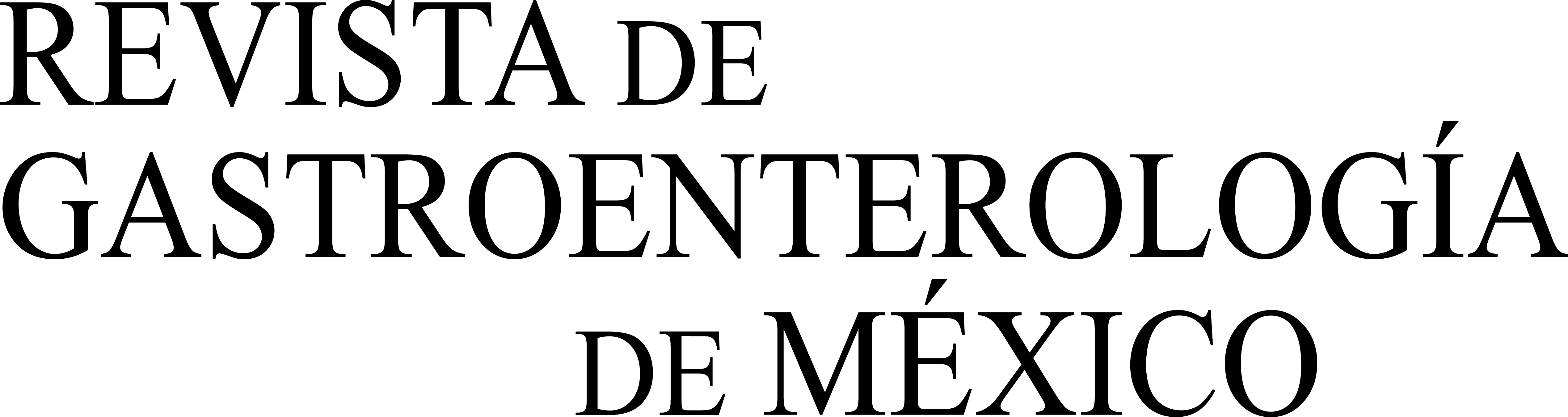Agradezco las pertinentes y acertadas observaciones de las doctoras Mejía-León y Calderón de la Barca que en efecto, tienen el mérito de ser las primeras en publicar en la Revista de Gastroenterología de México la frecuencia de haplotipos de riesgo para enfermedad celíaca (EC) en niños sonorenses. La idea original del trabajo de Cerda et al. fue evaluar la frecuencia de haplotipos HLA-DQ8/DQ2 en una población altamente seleccionada como lo es la de enfermos con diarrea crónica. Los resultados contrastados entre los grupos se muestran en la tabla 1 (datos no publicados en el artículo).
HLA-DQ | EC N=30 | DC s/EC N=19 | Valor de p | RM (IC 95%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | |||
| DQ2 | 15 | 50 | 12 | 63 | 0.37 | 0.58 (0.18-1.9) |
| DQ8 | 24 | 80 | 7 | 37 | 0.002 | 6.9 (1.9-25) |
| DR4/DQ8a | 18 | 60 | 5 | 26 | 0.02 | 4.2 (1.2-14.7) |
| DQ2 y DQ8 | 11 | 36.7 | 1 | 5.3 | 0.01 | 10.4 (1.2-89.1) |
DC s/EC: diarrea crónica sin enfermedad celíaca; EC: enfermedad celíaca; IC 95%: intervalo de confianza del 95%; RM: razón de momios.
Cómo puede observarse solo encontramos diferencias significativas en la expresión del haplotipo DQ8 más frecuente en enfermos celíacos. Ambos haplotipos, DQ8 y DQ2, fueron más comunes en personas con EC que en mestizos mexicanos, de acuerdo a los datos informados por Barquera et al.1 (80 vs. 24% y 50 vs. 16%) confirmando la importancia de estos en la fisiopatogenia de la enfermedad, como atinadamente lo señalan Mejía-León y Calderón de la Barca2. De la misma manera, la alta prevalencia de estos haplotipos en población sin EC hace que esta tipificación tenga baja especificidad y, por tanto, no apta para diagnóstico. Coincido con las observaciones de las citadas autoras en el hecho de que solo deben emplearse en casos seleccionados tal y como se propone en las guías clínicas de enfermedad celíaca de la AMG próximas a publicarse.
Resaltó, en este trabajo, la frecuencia más alta de HLA-DQ2 en sujetos con diarrea crónica sin EC (63 vs. 16% mestizos sanos). El diagnóstico más común en este grupo fue síndrome de sobre crecimiento bacteriano (SSCB), una entidad relativamente común en nuestro instituto y que comparte características clínicas e histológicas con la EC. El hallazgo nos pareció interesante toda vez que, a pesar de condiciones comórbidas comunes (diabetes mellitus, enfermedades de tejido conectivo alteraciones entre otras) solo algunos enfermos desarrollan SSCB sugiriendo que quizá, un biomarcador para caracterizar a estos, podría ser la tipificación de haplotipos de riesgo.
Por último, al igual que el trabajo publicado por Mejía-León et al. también mostramos que la razón de momios más alta para la EC fue la combinación DQ8/DQ2 (10.4; 1.2-89.1).
A nombre de los autores que participamos en el trabajo de Cerda et al., quiero ofrecer disculpas a las doctoras Mejía-León y Calderón de la Barca y a la comunidad científica que lee nuestra revista por la omisión involuntaria del excelente artículo publicado en 2015 en la REVISTA MEXICANA DE GASTROENTEROLOGÍA2. El nuestro viene a confirmar sus hallazgos en una población diferente.
Responsabilidades éticasProtección de personas y animalesLos autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datosLos autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informadoEn el presente artículo no ha publicado ningún dato personal que permita identificar a los pacientes.
FinanciaciónLa presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades, sin ánimo de lucro.
Conflicto de interesesEl autor declara no tener ningún conflicto de intereses.