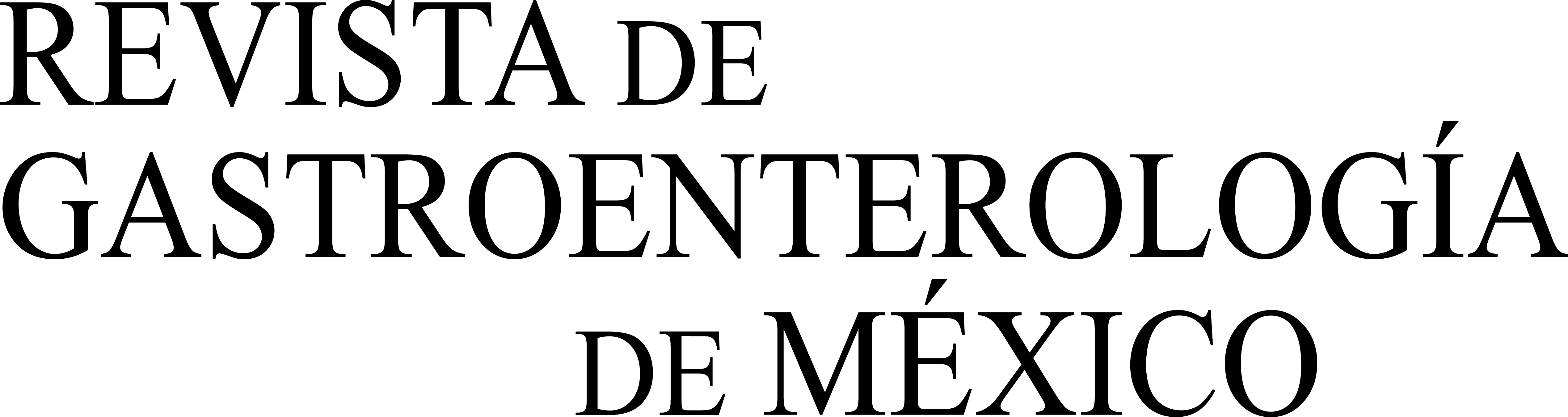La esofagitis eosinofílica (EEo) fue inicialmente descrita en los años 70. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2007 que se hicieron los primeros esfuerzos para imponerle una definición clínica1. En la actualidad, se considera a la EEo como una enfermedad crónica, progresiva, inmunomediada y caracterizada por la presencia de infiltración de eosinófilos en la mucosa esofágica2. Afecta tanto a los niños como a los adultos. En estos últimos se presenta por lo general en individuos del sexo masculino, jóvenes (de entre 30 y 40 años), con historia frecuente de padecimientos alérgicos (40-60%). El síntoma capital es la disfagia y con frecuencia puede progresar a fibroestenosis esofágica, dando lugar a disfagia severa e impactación alimentaria. Se ha informado que esta complicación se puede presentar hasta en el 70% de los pacientes con 20 años de enfermedad activa3. La EEo está relacionada con las enfermedades alérgicas (rinitis alérgica, asma y dermatitis atópica) ya que comparten mecanismos patogénicos similares, particularmente los involucrados con la actividad de la vía inflamatoria Th 2.
Para su diagnóstico de certeza se requiere necesariamente de la demostración (en biopsias de la mucosa esofágica obtenidas por endoscopia superior en niveles distales y proximales del esófago) de infiltrado >15 eosinófilos/campo de alto poder (CAP) y la exclusión de otras causas de eosinofilia esofágica4. Debido a la sensibilidad de la EEo a los fármacos inhibidores de la bomba de protones (IBP) que ronda en alrededor del 50 y 60% de los casos, se recomienda suspender estos agentes 3 semanas antes de realizar una endoscopia digestiva superior (EDS) con biopsia en pacientes con sospecha de la enfermedad5.
La presencia de anormalidades endoscópicas de la mucosa esofágica (edema, moteado, surcos, anillos, estenosis), aunque son frecuentes (del 70-90% de los casos), no se consideran como criterios obligatorios para hacer el diagnóstico definitivo y solo sirven para afianzar el diagnóstico o como instrumento adicional para evaluar la respuesta a la terapia6.
El objetivo principal del tratamiento es la obtención de remisión histológica a un nivel <15 eosinófilos/CAP en las biopsias de esófago ya que este factor se asocia con mayor fuerza a la progresión de la enfermedad y al desarrollo de estenosis e impactación alimentaria. Sin embargo, también deberán incluirse como objetivos la mejoría de los síntomas (principalmente la disfagia), de la calidad de vida y de las anormalidades endoscópicas7.
Existen 4modalidades de tratamiento médico con efectividad comprobada: los IBP, los esteroides tópicos deglutidos (fluticasona o budesonida), los fármacos biológicos (dupilumab) y la terapia dietética3. Los esteroides tópicos son más efectivos que los IBP y las dietas restrictivas, ya que inducen mayor remisión histológica. Sin embargo, es importante señalar que cada uno de los tratamientos señalados tiene ventajas y desventajas. Por lo tanto, en la elección de la terapia inicial deben tomarse en cuenta, además de la efectividad terapéutica, otros factores tales como la disponibilidad, la facilidad de administración, el apego esperado, el costo del tratamiento y las preferencias del paciente8.
En el contexto global, la EEo es más frecuente en los países del norte de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Una reciente revisión sistemática y metaanálisis de 40 estudios realizados en diferentes países informó que la EEo tiene una incidencia global de 5.3 casos/100,000 habitantes y una prevalencia de 40 casos/100,000 habitantes. La prevalencia se ha incrementado de manera considerable desde los años 80 hasta la actualidad de 8.1 a 74.4 casos por 100,000 habitantes. Los países con bajo ingreso tuvieron significativamente menor incidencia que los de alto ingreso económico9.
En Latinoamérica la incidencia y la prevalencia se desconocen debido a que no existen estudios en población general pues la enfermedad es poco común. Son escasos los estudios de prevalencia publicados en nuestro subcontinente. En México y en Brasil, la prevalencia en pacientes con EDS por síntomas esofágicos fue del 1.7 y el 1.0%, respectivamente10,11. Otros estudios realizados en México, informaron de una prevalencia del 4% en pacientes con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) refractaria y de 11% con impactación alimentaria12,13. Estas cifras son significativamente inferiores a las descritas en los países de Europa, Estados Unidos y Australia. No se ha dilucidado si las diferencias en la incidencia entre ambas regiones se pueden deber a causas genéticas, raciales, socioculturales o ambientales. Se ha informado que algunos factores socioculturales frecuentes en países de bajo ingreso tales como parto transvaginal, alimentación exclusiva el seno materno, infecciones bacterianas no letales en la infancia (particularmente Helicobacter pylori) tienen una asociación inversa con la EEo. Sin embargo, no se descarta que también contribuya la baja sospecha diagnóstica por desconocimiento de la enfermedad por parte de los médicos.
Ante este escenario, la publicación de von Muhlenbrock et al. en este número de la Revista de Gastroenterología de México14 tiene especial relevancia ya que se trata del estudio con la cohorte más numerosa hasta ahora publicada en Latinoamérica (a pesar de tener solo 62 pacientes) en el cual se describen las características clínicas, endoscópicas y terapéuticas de pacientes adultos con EEo de Chile. Previamente, en el año 2022 se publicó un estudio descriptivo de 35 pacientes adultos con objetivos similares realizado en México15.
Este estudio retrospectivo fue desarrollado en un centro universitario de referencia con programas de enfermedad celíaca y enfermedades gastrointestinales inmunomediadas. No obstante, el reclutamiento de pacientes con EEo desde el año 2008 hasta el 2023 fue de 62 casos, lo que refleja indirectamente baja incidencia de la enfermedad. Hay que señalar que las características clínicas y demográficas de los pacientes fueron similares a los del estudio mexicano y a lo reportado en la literatura internacional, específicamente con relación a la edad promedio, el sexo predominante y la proporción de antecedentes de atopia. Sin embargo, en el estudio mexicano la endoscopia fue normal en el 32% de los casos mientras que en este fue del 5% y la duración promedio de la enfermedad antes de realizarse el diagnóstico fue similar en ambos estudios (4 vs. 2.1 años respectivamente). La corta duración de los síntomas podría explicar la baja frecuencia de impactación alimentaria observada en los pacientes de ambos estudios.
Con relación al tratamiento administrado, el 55% recibió IBP en monoterapia, el 40% recibió una combinación de IBP con esteroides tópicos (terapia combinada) y el 5% restante esteroides tópicos o dietas de restricción. Sin embargo, no se describieron los criterios que se utilizaron para la selección del tipo de tratamiento. Así mismo, no se precisó si en el tratamiento combinado se administraron desde el principio ambos fármacos en forma simultánea o secuencial. Es importante señalar que los pacientes tratados con IBP en monoterapia en comparación con los que recibieron terapia combinada tuvieron similar respuesta histológica definida como reducción <15 eosinófilos /CAP (76.5% vs. 80%, respectivamente). Lo anterior indica que la combinación de fármacos no tuvo ventaja terapéutica sobre la monoterapia con IBP.
En nuestros países latinoamericanos, por razones pragmáticas, es recomendable el uso de terapia secuencial con la demostración objetiva de la respuesta histológica de cada uno de los tratamientos. En la selección del tratamiento inicial deben de tomarse en cuenta diversos factores: la severidad de la enfermedad y la disponibilidad, los costos, la facilidad de administración y los efectos adversos del tratamiento seleccionado. También es importante evaluar la aceptación del paciente a cooperar con la terapia. En términos generales se recomienda la monoterapia con IBP como tratamiento inicial. El uso de esteroides tópicos deglutidos se indica después de que ha fallado el tratamiento con IBP. También se pueden usar como tratamiento inicial cuando hay fibroestenosis esofágica o inflamación esofágica severa16. Por otra parte, la dieta de restricción de 6 alimentos (la más evaluada hasta ahora) es de difícil implementación debido a la falta de motivación, bajo apego y la necesidad de múltiples endoscopias lo que incrementa riesgos y costos. Una forma de simplificar el tratamiento dietético es ir de menos a más, es decir, quitar inicialmente solo el alimento considerado como el más alergénico (lácteos) para después ir incrementando el número de alimentos a evaluar17.
Los fármacos de más reciente introducción pertenecen al grupo de los biológicos, de los cuales el dupilumab es el más evaluado. Este es un anticuerpo monoclonal humano, de tipo IgG4 dirigido contra el receptor de la IL-4 y la IL-13. Ha sido recientemente aprobado por la FDA para casos refractarios a los otros tratamientos o con EEo y afección concomitante de padecimientos alérgicos severos18. Este fármaco tiene escasa oportunidad de uso en nuestros países debido a su costo excesivo y su baja disponibilidad.
Una omisión importante en el estudio de von Muhlenbrock et al. es que no se evaluó la respuesta sintomática al tratamiento, específicamente la disfagia. La disfagia es el síntoma capital de la EEo y se asocia con deterioro de la calidad de vida e inminencia de impactación alimentaria. Si bien se ha observado que puede no existir asociación entre la severidad de la disfagia y el grado de actividad histológica, la mejoría de la disfagia se acepta como un objetivo importante en la evaluación terapéutica de la EEo. Los pacientes que persisten con disfagia a pesar de tener respuesta histológica con frecuencia tienen fibroestenosis esofágica leve a moderada la cual puede ser tratada con dilataciones esofágicas. Hay que tener precaución al interpretar los cambios en la intensidad de la disfagia que manifiestan los pacientes, ya que en ocasiones estos modifican la consistencia de los alimentos ingeridos y reportan una falsa «mejoría». Los métodos de evaluación semicuantitativa tales como el Cuestionario de Síntomas de Disfagia, el Índice de Actividad de EEo y el módulo de Gravedad de los Síntomas de EEo Pediátrico evalúan la frecuencia e intensidad de los episodios de disfagia y se han validado como medidas clínicas de valoración para pacientes con EEo19.
En este estudio, llama la atención que ningún paciente tuvo impactación alimentaria como síntoma inicial y que ninguno tampoco tuvo necesidad de dilatación esofágica endoscópica ni presentó impactación alimentaria en el periodo de seguimiento. Esto puede indicar que el diagnóstico de EEo fue temprano (se reporta que el periodo sintomático previo al diagnóstico fue en promedio de 2.1 años, lo cual puede considerarse efectivamente como corto). También habría que preguntarse si el seguimiento de los pacientes fue uniforme y acucioso. Por otro lado, también puede indicar que el fenotipo de la enfermedad en la población latina pudiera ser más benigno que en las otras regiones20. En ese contexto en un estudio mexicano con 4,700 pacientes que fueron tratados mediante EDS la EEo fue causa de impactación alimentaria en el 11% de los casos13. Esto contrasta con la elevada incidencia de impactación alimentaria reportada en otras latitudes (del 40 al 60%)4.
Finalmente, aunque no fue objetivo del estudio, los autores reportaron incremento en la frecuencia del diagnóstico de la enfermedad en los últimos 8 años del periodo de 17 años que abarcó el estudio (de 8 casos del 2008 al 2016 a 54 casos del 2017 al 2024). Esto representa un incremento de 7.7 veces. Este aumento seguramente se debe a una mayor referencia de pacientes al centro especializado sede del estudio y a una búsqueda más intensa de la enfermedad por parte del equipo médico con interés en la enfermedad, aplicando estrategias efectivas de diagnóstico. Sin embargo, no se descarta que además hayan contribuido modificaciones en la susceptibilidad inmunoalérgica de la población y de los factores de riesgo ambientales.
En conclusión, puede considerarse que las mayores limitaciones del presente estudio son el bajo número de pacientes que comprende esta cohorte y la falta de una estrategia clara y uniforme en el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, es el resultado de un esfuerzo digno de tomar en cuenta por las razones ya discutidas. Nos deja retos para abordar en nuestra región el problema de la EEo: la realización de estudios latinoamericanos multicéntricos y multinacionales que concentren un número grande de pacientes, en los cuales podamos caracterizar mejor el perfil clínico de los pacientes de nuestra región, conocer sus desenlaces a corto y largo plazo y definir una estrategia adecuada de tratamiento con base en las características clínicas autóctonas de la enfermedad, los recursos disponibles en el medio y nuestra idiosincrasia. Este estudio también nos plantea la necesidad de afinar las estrategias de diagnóstico mediante mayor difusión con el objetivo de incrementar la detección de los casos subdiagnosticados en nuestra región.
En nuestra opinión, en el futuro próximo el número de pacientes con diagnóstico de EEo será cada vez mayor en nuestra región como resultado de una mejor y más intensa búsqueda de la enfermedad, de la modificación de las condiciones socioeconómicas de nuestros países y del cambio en los factores de riesgo poblacionales. El tiempo nos alcanzará.
Consideraciones éticasEl presente manuscrito es refleja la opinión del autor sobre un tema específico por lo que no requiere autorización por un comité de ética.
FinanciaciónEste trabajo no recibió financiación de ninguna organización.
Conflicto de interesesEl autor declara no tener ningún conflicto de intereses vinculados con el tema.