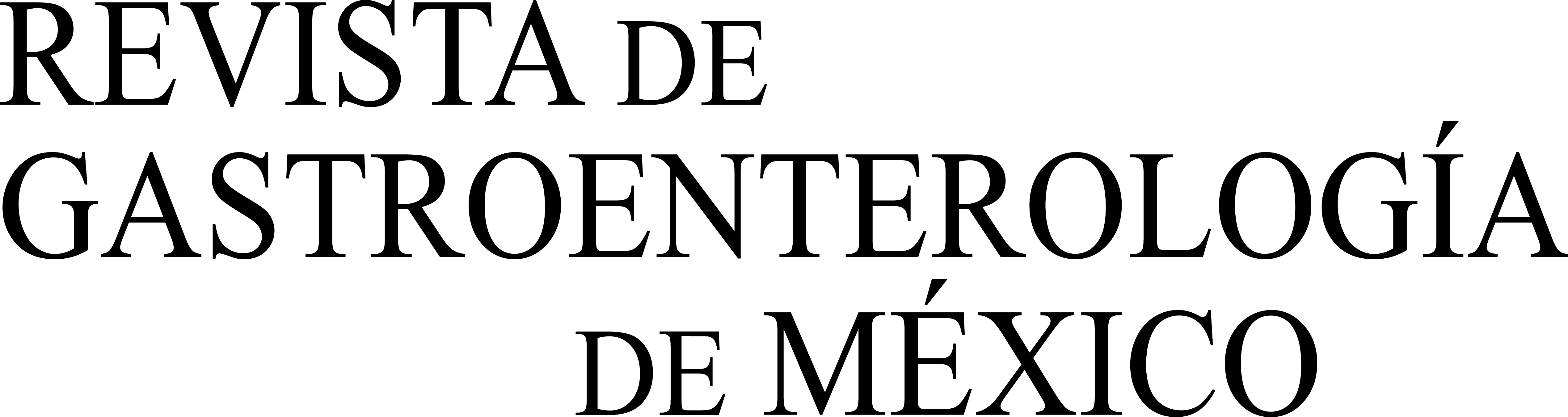La pseudo-obstrucción colónica aguda (acute colonic pseudo-obstruction [ACPO]) es un fenómeno obstructivo de origen funcional caracterizado por dolor y dilatación colónica aguda en ausencia de causa mecánica. Afecta principalmente a pacientes con varias comorbilidades, en estado postoperatorio y/o críticamente enfermos. La teoría fisiopatológica más aceptada es la disfunción autonómica entérica. El diagnóstico se debe confirmar con tomografía abdominal que descarte causas de obstrucción mecánicas y revele complicaciones como isquemia y/o perforación intestinal. El tratamiento es escalonado, considerando la gravedad de los síntomas, el diámetro cecal, la estabilidad hemodinámica y/o la presencia de complicaciones, iniciando con medidas conservadoras; para casos con respuesta parcial y/o refractarios, existen opciones terapéuticas farmacológicas, endoscópicas y quirúrgicas. El objetivo de este artículo es describir 4 casos de pacientes atendidos en un hospital de tercer nivel de atención con diagnóstico de ACPO.
Acute colonic pseudo-obstruction (ACPO) is an obstructive phenomenon of functional origin characterized by pain and acute colonic dilatation in the absence of a mechanical cause. It primarily affects patients with several comorbidities, postoperative patients, and/or critically ill patients. The most widely accepted pathophysiologic theory is enteric autonomic dysfunction. Diagnosis must be confirmed through abdominal tomography, ruling out causes of mechanical obstruction and revealing complications, such as ischemia and/or bowel perforation. Treatment is stepped, taking symptom severity, cecal diameter, hemodynamic stability, and/or the presence of complications into account. It is started with conservative measures, and in cases with partial response or refractoriness, there are pharmacologic, endoscopic, and surgical therapeutic options. The aim of this article is to describe four cases of patients diagnosed with ACPO treated at a tertiary care hospital.
La pseudo-obstrucción colónica aguda (acute colonic pseudo-obstruction [ACPO]) es un trastorno funcional caracterizado por dismotilidad y dilatación del colon en ausencia de una obstrucción mecánica identificable1. Su incidencia es desconocida. La etiología no está completamente definida, aunque se reconoce como una entidad multifactorial. Se ha propuesto que un desequilibrio en la regulación del sistema nervioso autónomo afecta la función de las células intersticiales de Cajal, contribuyendo a la alteración de la motilidad colónica2. Los factores de riesgo más comúnmente asociados con el desarrollo de ACPO incluyen hospitalización prolongada, edad mayor de 60años, sexo masculino, uso de medicamentos con efecto sobre la motilidad intestinal (opioides y anticolinérgicos), alteraciones hidroelectrolíticas (hipokalemia e hipocalcemia), infecciones, estados posquirúrgicos y enfermedades crónicas descompensadas, como hipotiroidismo, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurodegenerativos3. Clínicamente, los pacientes suelen presentar dolor y distensión abdominal aguda, náusea, vómito, estreñimiento o diarrea (hasta en 40% de los casos). La tomografía computarizada (TC) es el método diagnóstico de elección, ya que permite documentar la dilatación colónica —usualmente del ciego y colon ascendente—, confirmar la ausencia de obstrucción mecánica y descartar diagnósticos diferenciales3. Se han descrito tres variedades clínicas de ACPO: la variante clásica, la variante con diarrea secretora (DS), pérdida intestinal de potasio e hipokalemia refractaria4, y una variante asociada a hipotiroidismo5 (tabla 1). El tratamiento se divide en conservador con medidas de soporte y corrección del estado metabólico (efectividad del 77-96% en la forma clásica), descompresión farmacológica (neostigmina) y/o endoscópica (efectividad del 60-94% en forma clásica). La variante DS tiende a tener menor respuesta a las estrategias convencionales y amerita uso crónico de espironolactona. Entre las complicaciones más relevantes se encuentran la isquemia y la perforación intestinal, reportadas en el 3 al 15% de los casos. Estas se asocian con fiebre, hiperalgesia o hiperbaralgesia abdominal, dilatación cecal mayor a 12cm y persistencia del cuadro clínico por más de seis días. La mortalidad es menor al 1% en casos no complicados, pero puede alcanzar hasta el 50% cuando se presentan complicaciones2. El tratamiento de la ACPO tiene tres objetivos principales: descompresión colónica, prevención de complicaciones y reducción del riesgo de recurrencias. En pacientes con un diámetro cecal <12cm y sin signos de complicación, el abordaje inicial se basa en la corrección del estado hidroelectrolítico, suspensión de fármacos que afectan la motilidad, manejo de comorbilidades, incentivo de la deambulación y descompresión con sonda transrectal (STR). Esta estrategia conservadora reporta una tasa de éxito cercana al 70%1. Se considera respuesta clínica la expulsión de gran volumen de gases o heces; respuesta radiológica, la reducción del diámetro colónico en estudios de imagen <12cm (de ahí que los estudios radiológicos cada 48h son parte del seguimiento para evaluarla evolución de la enfermedad), y respuesta sostenida a la resolución de síntomas y dilatación por al menos 72h4,5. En pacientes con un diámetro cecal inicial >12cm o sin respuesta clínica tras 48-72h que permanecen sin complicaciones, se recomienda descompresión farmacológica (neostigmina) o endoscópica6 debido al mayor riesgo de perforación. Para pacientes con contraindicación a neostigmina o sin respuesta al tratamiento farmacológico, se recomienda la descompresión endoscópica. Al momento actual, no existen ensayos clínicos aleatorizados que comparen la eficacia de la neostigmina vs la descompresión endoscópica o que respalden el uso de esta última; sin embargo, la evidencia disponible sugiere: seguridad similar, tasas de éxito comparables al tratamiento farmacológico (36-88%)7,8, y una ventaja adicional al permitir la evaluación directa de la mucosa colónica en busca de cambios isquémicos9.
Características que distinguen las variantes clínicas de la pseudo-obstrucción colónica aguda
| Subtipo clínico | Datos clínicos | Respuesta a tratamiento |
|---|---|---|
| Clásica (80-90%) | Dolor y distensión abdominal aguda, náusea, vómito, estreñimiento (60%) | Efectividad del tratamiento conservador (74%), tratamiento farmacológico (89%) y descompresión colónica endoscópica (82%). Tasa de mortalidad menor (1-8%) que otros subtipos |
| Diarrea secretora (<5%) | Se asocia a la presencia de nefropatía preexistente (80%), hipokalemia, acidosis metabólica y diarrea con imagen compatible para ACPO | Efectividad del tratamiento conservador (36%), tratamiento farmacológico (7%) y descompresión colónica endoscópica (50%); presenta mayor mortalidad (21%). Requiere uso crónico de espironolactona |
| Miopatía atrófica visceral (<1%) | Se asocia con hipotiroidismo de inicio tardío; en pieza quirúrgica se identifican datos de miopatía visceral atrófica (pared delgada, capa muscular propia atrófica sin inflamación ni fibrosis) con células ganglionares y plexo mientérico no afectados | Refractario a tratamiento convencional, muestra buena respuesta al realizar la sustitución hormonal tiroidea |
ACPO: pseudo-obstrucción colónica aguda.
La vía de aplicación clásica de la neostigmina es en bolo intravenoso (2mg en 5minutos) bajo monitoreo cardiaco por el riesgo de bradicardia o arritmias. Las contraindicaciones relativas incluyen infarto de miocardio reciente, bradicardia, insuficiencia renal, úlcera péptica, enfermedad respiratoria reactiva y acidosis; las absolutas son obstrucción intestinal y retención urinaria. La tasa de éxito reportada con esta estrategia es de hasta el 90%. El mecanismo de acción de la neostigmina se basa en el aumento de acetilcolina circulante, que potencia el tono parasimpático y la contractilidad del músculo liso colónico. En casos de respuesta parcial (disminución del dolor, reducción moderada del diámetro cecal respecto a la determinación inicial, tolerancia parcial a la vía oral) o ausencia de mejoría clínica, se puede repetir el bolo a las 24h3. Estudios retrospectivos han sugerido que la infusión continua de neostigmina (0.4-0.8mg/h) puede inducir una respuesta clínica efectiva. Comparada con el bolo, la infusión continua mostró un mayor efecto en la reducción del diámetro intestinal (73.7% vs. 40.5%) aunque con un tiempo más prolongado hasta la respuesta inicial (3.5h vs. 1.4h)10-12. Por último, evidencia más reciente ha propuesto el uso de la administración subcutánea de neostigmina en un estudio que incluyó 182 pacientes con ACPO, íleo o estreñimiento refractario, observando respuesta clínica en una mediana de 29h, sin incremento de efectos adversos13,14. En el caso de la descompresión endoscópica, las guías internacionales disponibles en el manejo de ACPO sugieren evitar el uso de preparación colónica predescompresión, así como el uso de tubos de descompresión con succión intermitente e irrigación con solución salina cada 4-6h, y la administración de polietilenglicol (29.5g disueltos en 500ml de agua, divididos en dos dosis) posprocedimiento, por su asociación con menor tasa de recurrencia posterior a la descompresión endoscópica15.
La cecostomía percutánea endoscópica (CPE) es una opción terapéutica en pacientes refractarios a las estrategias anteriores, particularmente en aquellos con alto riesgo quirúrgico. Puede realizarse por vía endoscópica o bajo guía radiológica. Las complicaciones más frecuentes son dolor local, sangrado, formación de granulomas o perforación. Las tasas de éxito técnico reportadas superan el 80%. Aunque los estudios sobre su efectividad son limitados y retrospectivos, las guías internacionales reconocen a la CPE como parte del manejo terapéutico de la ACPO6. En presencia de isquemia o perforación intestinal está indicado el manejo quirúrgico con colectomía subtotal o total con estoma de protección. Finalmente, el uso de procinéticos como piridostigmina o prucaloprida, y laxantes osmóticos como polietilenglicol, puede contribuir a la prevención de recurrencias.
Esta serie de casos describe la experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la ACPO en un centro de tercer nivel, con énfasis en las características clínicas, los factores de riesgo, las complicaciones y la evolución terapéutica. Además, se revisa la literatura actual para contextualizar los hallazgos clínicos y apoyar las decisiones de manejo.
Material y métodosSe realizó una revisión retrospectiva de expedientes clínicos de pacientes diagnosticados con ACPO entre marzo y septiembre de 2024 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Se documentaron datos clínicos, de laboratorio, imagenológicos y terapéuticos, así como desenlaces clínicos.
ResultadosSe incluyeron cuatro pacientes con diagnóstico de ACPO. Todos eran adultos mayores (rango: 77-89años), con múltiples comorbilidades. En tres casos se documentó resolución clínica con tratamiento conservador o farmacológico; uno de ellos requirió manejo invasivo con CPE.
Caso 1Mujer de 77 años con antecedentes de hipertensión arterial sistémica y artritis reumatoide en tratamiento inmunosupresor. Ingresó por neumonía adquirida en la comunidad y derrame pleural. Inició tratamiento antimicrobiano y reposición de potasio, ya que en laboratorio destacó hipokalemia moderada (2.9mEq/l). Durante la hospitalización desarrolló distensión abdominal y estreñimiento. La TC mostró dilatación colónica generalizada (máx. 10.1cm) sin evidencia de obstrucción mecánica (fig. 1A). Se instauró tratamiento conservador con STR, y a las 48h la paciente presentó mejoría en la distensión, canalizó gases, presentó evacuaciones sin datos inflamatorios, que fue congruente con una disminución en la dilatación cecal inicial en la radiografía de abdomen de control (fig. 1B). Se reinició la vía oral e inició tratamiento con polietilenglicol 17gramos al día cada 24h para prevenir recurrencias. No obstante, la paciente presentó síndrome de distrés respiratorio del adulto y falleció por esta razón.
Caso 2Mujer de 89 años con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus y demencia vascular, con dos episodios previos de ACPO tipo secretor en los últimos seis meses. Acudió por distensión abdominal, náusea, dolor y estreñimiento alternante con diarrea. Destacaba hipokalemia moderada (2.5mEq/l) sin causa extraintestinal identificable. La TC mostró dilatación colónica (máx. 10cm) sin obstrucción. Inicialmente se indicó tratamiento conservador. Ante la ausencia de respuesta, se administró una dosis inicial de 2mg de neostigmina en bolo, con lo cual la paciente presentó canalización de gases y se intentó dosis repetida a las 24h, sin obtener una evacuación ni reducción significativa del diámetro cecal. Por el comportamiento recurrente de los eventos de ACPO, se realizó CPE con evolución clínica favorable. Fue dada de alta con manejo farmacológico (prucaloprida 1mg cada 24h, polietilenglicol 17gramos cada 24h y espironolactona 25mg cada 24h). Durante el seguimiento presentó dolor local como única complicación y continúa en seguimiento por consulta externa.
Caso 3Hombre de 86 años con enfermedad de Parkinson, hipertensión y cardiopatía isquémica. Se presentó con náusea, dolor abdominal y tres días de diarrea aguda y distensión abdominal. A la exploración física: abdomen distendido, doloroso, con disminución de ruidos peristálticos. En los laboratorios se encontró hiponatremia, hipokalemia e hipomagnesemia leves. La TC evidenció dilatación del colon derecho (máx. 8.6cm), sin evidencia de obstrucción. Se instauró tratamiento conservador con STR, logrando resolución clínica sin complicaciones. Se inició manejo con prucaloprida 0.5mg cada 24h y polietilenglicol 17gramos cada 24h, con lo cual mantuvo canalización de gases, ausencia de distensión abdominal y una evacuación al día durante las 48h de observación en hospitalización. Se identificó disfagia orofaríngea secundaria a Parkinson con inadecuada ingesta de alimentos e hidratación. Se refirió a foniatría para rehabilitación de la deglución, se solicitó el apego a tratamiento farmacológico de las comorbilidades y mantener la prucaloprida y polietilenglicol, y fue egresado para seguimiento ambulatorio.
Caso 4Hombre de 88 años con antecedentes de cardiopatía isquémica, arritmia no especificada, demencia vascular y un episodio previo de ACPO. Consultó por náusea, vómito, distensión abdominal y estreñimiento agudo. En la evaluación se encontraba estable, con abdomen timpánico y peristalsis disminuida. Laboratorios mostraron hipokalemia moderada (2.7mEq/l). La TC reveló dilatación colónica generalizada, predominante en el sigmoides (máx. 9cm). Se inició tratamiento conservador con STR. A las 48h persistía la distensión, con hipokalemia secundaria, la cual en el abordaje fue compatible para pérdidas digestivas, sugiriendo un ACPO variedad secretora. La imagen de control mostró progresión del diámetro colónico (máx. 10cm). Por antecedente de arritmia no fue candidato a neostigmina y se propuso manejo con descompresión colónica endoscópica que fue rehusado por los familiares. Ante la ausencia de isquemia, perforación o sepsis abdominal, se decidió instaurar tratamiento médico con prucaloprida 1mg cada 24h, espironolactona 25mg cada 24h y eritromicina oral en suspensión 250mg cada 8h por 5días, con mejoría clínica y egreso voluntario.
DiscusiónLa ACPO es una entidad subdiagnosticada que afecta principalmente a adultos mayores con múltiples comorbilidades. En esta serie, el tratamiento conservador fue efectivo en tres de los cuatro casos, lo que refuerza su rol como primera línea en ausencia de complicaciones. En el paciente con recurrencias y forma clínica secretora —identificada por hipokalemia refractaria sin causa secundaria aparente— fue necesario escalar a tratamiento farmacológico con neostigmina y posteriormente a CPE, con desenlace favorable. Este caso respalda el uso de la CPE como alternativa útil en pacientes refractarios y con alto riesgo quirúrgico. La sospecha oportuna de subtipos clínicos, como la variante secretora, permite personalizar el tratamiento (por ejemplo el uso crónico de espironolactona). La experiencia presentada refuerza el enfoque escalonado propuesto en la literatura y aporta información práctica sobre la implementación de estrategias según la respuesta clínica y contexto del paciente.
ConclusiónLos casos presentados muestran que las medidas generales continúan siendo efectivas como primera línea de manejo en la mayoría de los pacientes con ACPO. Considerar que existen distintos subtipos clínicos que permitirán dar un enfoque terapéutico de mayor precisión. Sin embargo, en pacientes con recurrencias y respuesta limitada al tratamiento conservador y farmacológico, la CPE representa una alternativa terapéutica útil en escenarios seleccionados. Su implementación exitosa depende del conocimiento local del procedimiento, una adecuada selección de casos, la experiencia del equipo tratante y el soporte multidisciplinario disponible.
FinanciaciónNo se recibió patrocinio de ningún tipo para llevar a cabo este artículo.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.