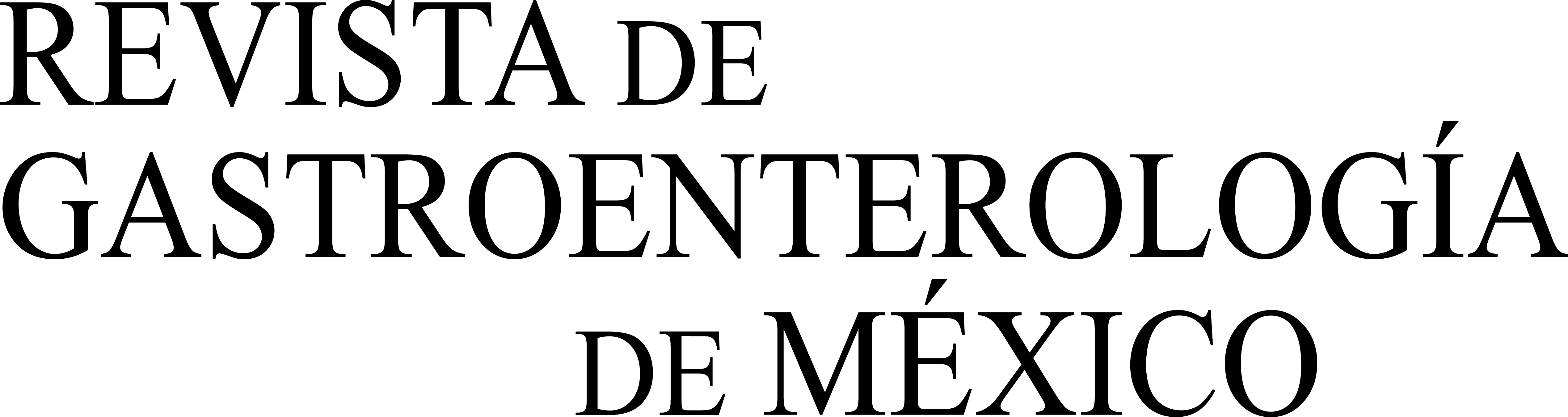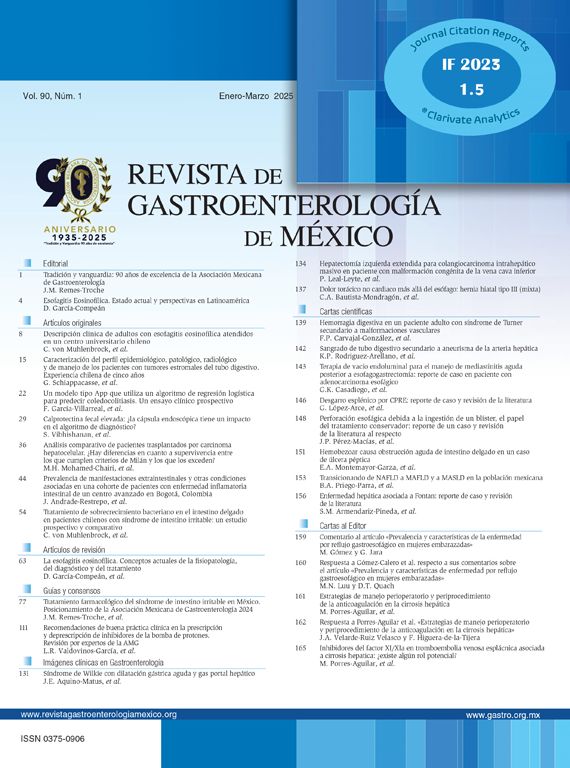Leímos con gran interés la carta de Hinpetch Daungsupawong et al., quienes hacen una crítica constructiva a nuestro estudio señalando que el mismo carece de la profundidad necesaria para una comprensión completa de las causas subyacentes, donde la principal crítica proviene de su arquitectura transversal, que limita la inferencia causal. También mencionan que, sin un enfoque longitudinal, es difícil determinar si los síntomas reportados son causados directamente por los cambios de estilo de vida relacionados con la pandemia o si están impactados por condiciones preexistentes que empeoraron durante el confinamiento. Además, mencionan que depender de síntomas autoinformados introduce posibles sesgos, ya que los participantes pueden sobreinformar o subinformar sus síntomas en función de la memoria o la percepción, lo que compromete la validez de los resultados. Al respecto de este comentario, cabe mencionar que los autores estamos absolutamente de acuerdo y es por ello como puede leerse en nuestra discusión indicamos que una limitación importante de nuestro estudio siempre existe un riesgo de sesgo al obtener información mediante una encuesta, especialmente el sesgo de información, que puede derivarse de errores en el diseño de la encuesta o en la aplicación del cuestionario, ya sea inherentes al entrevistador o atribuibles al entrevistado. Por lo tanto, nuestros hallazgos deben ser validados a través de estudios adicionales1.
Debido a que un estudio de tipo longitudinal resulta sumamente complicado en el contexto que planteamos en nuestro estudio, nos gustaría agregar que otros estudios transversales han encontrado hallazgos similares; por ejemplo, el estudio llevado a cabo por Qiao et al., quienes evaluaron la prevalencia de ansiedad y depresión entre estudiantes universitarios en cuarentena en sus escuelas durante el confinamiento de Shanghái en 2022 debido a la pandemia de COVID-19 e investigaron la asociación entre factores relacionados con molestias gastrointestinales y el hábito de omitir el desayuno con los síntomas de ansiedad y depresión. Se utilizaron el cuestionario Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) y el Patient Health Questionnaire (PHQ-9) para evaluar los síntomas de ansiedad y depresión, respectivamente. La prevalencia de los síntomas de ansiedad y depresión fue tan alta como el 56.8 y el 62.8%, respectivamente. Una mayor duración de la cuarentena, un nivel educativo más alto, omitir el desayuno, dolor de estómago o abdominal y náuseas o dispepsia se asociaron significativamente con los síntomas de ansiedad. Además, una mayor duración de la cuarentena, ser mujer, omitir el desayuno, dolor de estómago o abdominal y náuseas o dispepsia se relacionaron marcadamente con los síntomas de depresión. Así mismo, estos autores encontraron que hacer ejercicio regularmente y mantener una actitud positiva hacia el COVID-19 se correlacionaron negativamente con los síntomas de ansiedad y depresión2. Si bien este estudio por supuesto que puede presentar sesgos inherentes a su naturaleza transversal, nos parece innegable que la autoevaluación y percepción referida de los estudiantes es en definitiva un indicador sumamente importante a tomar en cuenta y requiere de la debida atención, ya que este estudio demuestra que con acciones potencialmente sencillas de intervención podría haberse dado soporte psicológico y médico para mejorar la calidad de vida y reducir los síntomas en estos pacientes.
Hinpetch Daungsupawong et al. también comentan que la homogeneidad demográfica de la muestra que estudiamos pone en duda la generalización de los hallazgos. En esto estamos totalmente de acuerdo, toda vez que México es un territorio basto, amplio y sumamente heterogéneo en sí mismo, la dieta y el estilo de vida de la población mexicana es especial y particular, con ingredientes locales que no siempre están disponibles en todas las regiones geográficas del mundo. El patrón de dieta tradicional mexicana se identificó previamente a partir de una revisión histórica de la composición alimentaria de las dietas mexicanas tradicionales en México y los Estados Unidos. Está compuesto por una mezcla de alimentos nativos mesoamericanos (prehispánicos) y alimentos hispánicos, caracterizado por grandes cantidades de frutas, verduras, hidratos de carbono complejos y platillos a base de maíz, preparados con chiles, ajo, cebolla, hierbas, frijoles, calabaza, cítricos y arroz3. Por ello, coincidimos en que los hallazgos de nuestro estudio solo son extrapolables a población mexicana del centro urbano del país.
Hinpetch Daungsupawong et al. indican que, aunque se reportó la edad promedio de los participantes, un desglose más específico por grupos de edad, nivel socioeconómico y problemas de salud preexistentes hubiera proporcionado un conjunto de datos más completo y facilitado la personalización de la intervención. A este respecto cabe señalar que el objetivo de muestro estudio nunca fue realizar ningún tipo de intervención toda vez que el objetivo del estudio fue únicamente determinar la prevalencia de los síntomas gastrointestinales durante el período de confinamiento por la pandemia de COVID-19 y evaluar si existía una relación entre dichos síntomas gastrointestinales y los fenómenos estresantes y los cambios en el estilo de vida ocurridos durante dicho confinamiento1.
Hinpetch Daungsupawong et al. refieren que nuestro estudio encontró aumentos significativos en varios síntomas gastrointestinales, pero no proporcionó un marco teórico sólido para explicar cómo los cambios en el estilo de vida durante el confinamiento, como los cambios en la dieta, la inactividad física y los problemas de salud mental, afectaron estos resultados gastrointestinales. Explorar estos vínculos con mayor profundidad podría mejorar la comprensión y proporcionar recomendaciones útiles para futuras estrategias de salud. A este respecto consideramos que a lo largo de la introducción, resultados y discusión se explican las principales relaciones a las que atribuimos una mayor o menor frecuencia de desarrollo de síntomas gastrointestinales. Sin embargo, es de notar que más del 65% de las personas en nuestro estudio reportaron cambios negativos en su dieta, por lo que este es en nuestra opinión uno de los principales determinantes relacionados al desarrollo de síntomas gastrointestinales1. Como establecen otros autores, consideramos que, la dieta se ha establecido como uno de los principales moduladores del contenido del microbioma intestinal, influyendo directamente en la homeostasis del huésped y en los procesos biológicos, además de a través de la acción de metabolitos derivados de la fermentación microbiana de nutrientes, especialmente los ácidos grasos de cadena corta4,5. Los cambios en el peso corporal también se han relacionado con disbiosis intestinal6-8. El estrés percibido9-11 y los cambios en la actividad física12 también puede influir negativamente.
Hinpetch Daungsupawong et al. sugieren que, en términos de novedad, este estudio podría haberse mejorado al incluir mediciones objetivas de la salud intestinal, como biomarcadores o técnicas de imagen. Sin embargo, consideramos que el uso de los mismos escapa completamente a lo que planteamos en nuestro objetivo, el cual puntualmente fue determinar la prevalencia de síntomas gastrointestinales durante el período de confinamiento por la pandemia por COVID-19 y evaluar si existía una relación entre dichos síntomas gastrointestinales y los fenómenos de estrés, así como los cambios en el estilo de vida ocurridos durante el confinamiento1. Así mismo, Hinpetch Daungsupawong et al. comentan que podrían haberse empleado cuestionarios autoinformados, en lugar de depender exclusivamente de los relatos de los participantes. El uso de escalas validadas o criterios diagnósticos para enfermedades gastrointestinales mejora su validez y fiabilidad.
Al respecto nos gustaría puntualizar que ciertamente, revisando la literatura reciente, encontramos un estudio que utilizó la escala de clasificación de síntomas gastrointestinales (GSRS, por sus siglas en inglés), este estudio confirmó el valor de integrar la GSRS para fines de evaluación y la necesidad de enfoques individuales en el tratamiento dietético13.
Finalmente, Hinpetch Daungsupawong et al. indican que las investigaciones futuras deberían incluir estudios longitudinales que puedan rastrear las tendencias de salud intestinal a medida que surjan cambios en el estilo de vida después del confinamiento. Además, investigar el impacto psicológico del confinamiento y el estrés sobre los síntomas intestinales podría ofrecer una visión completa de los componentes fisiológicos y psicológicos interrelacionados que influyen en la salud de los pacientes. También puntualizan que la naturaleza continua de la pandemia brinda una oportunidad para futuras investigaciones sobre los trastornos post-COVID, particularmente su influencia a largo plazo en la salud intestinal. Mencionan también que los investigadores deben explorar enfoques preventivos e intervenciones educativas centradas en cambios de estilo de vida que promuevan la salud intestinal, especialmente a medida que las comunidades se adaptan a la «nueva normalidad». Los estudios colaborativos que incluyan una población diversa y utilicen enfoques de métodos mixtos pueden ayudar a comprender las complejidades de este problema, permitiendo intervenciones de salud pública más efectivas orientadas a reducir el empeoramiento de los síntomas intestinales causados por la epidemia. A este respecto estamos totalmente de acuerdo y esto se ve reflejado en nuestra discusión y conclusiones, donde mencionamos que nuestros hallazgos deben ser validados mediante estudios adicionales. La COVID-19 y sus medidas de contención, como los confinamientos, tienen numerosas y heterogéneas consecuencias. El impacto de las modificaciones en el estilo de vida resultantes de los confinamientos, como los cambios en la actividad física, la dieta y el uso de diferentes tipos de vitaminas y suplementos, puede tener un efecto negativo en el tracto gastrointestinal, favoreciendo el desarrollo de diversos síntomas gastrointestinales. Por consiguiente, los sistemas de salud pública deben ser conscientes de la necesidad de un enfoque multidisciplinario en la atención de la población afectada, que incluya la participación del gastroenterólogo, quien debe estar preparado para responder a las necesidades de estas personas de manera oportuna y con una atención médica adecuada. Esto resulta especialmente relevante, dado que siguen descubriéndose nuevas variantes del SARS-CoV-2 de interés clínico y no podemos descartar la posibilidad de que, en algún momento, vuelvan a ser necesarias medidas de confinamiento1.
FinanciaciónNo se recibió ningún tipo de financiamiento para realizar este estudio.
Contribuciones de los autoresFátima Higuera de la Tijera, José Antonio Velarde Ruiz Velasco contribuyeron de forma equitativa a la concepción y diseño de esta respuesta a carta al editor.
Todos los autores contribuyeron en la realización de este manuscrito, además todos lo leyeron y aprobaron la versión final del mismo.
Conflicto de interesesNinguno de los autores tiene conflictos de intereses relacionados con el presente estudio que declarar.